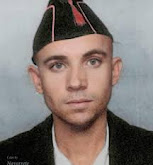Documentación enviada a esta publicación:
Poema "Nanas de la cebolla" recitado por Claudia Vizcaya:
Poema "El niño yuntero" recitado por Edmundo Otero:
Un tiento y una soleá dedicada a Miguel Hernández por el Caracol de la Viña
Tenemos el placer de presentaros, estas dos canciones flamencas cantadas por el gran cantaó Caracol de la Viña (Cádiz) dedicadas al poeta Miguel Hernández. La primera es un tiento escrita por Juan Carlos Muñoz y Caracol de la Viña. Y la segunda una soleá escrita de puño y letra por el Caracol de la Viña: